Los que llevan lentillas habitualmente, las que no saben salir de casa sin maquillaje, los que lucen una barba recóndita o los que se tapan las orejas de soplillo con el pelo saben de qué se trata. Cuando acostumbras al respetable a un look determinado, cambiar puede ser dramático. Nunca ves el día para llenarte de coraje y lanzarte al vacío. Cuenta la leyenda que el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, luce su peculiar corte de pelo, a caballo entre El Puma y Calimero, debido a unas cicatrices que un día decidió ocultar.
 Al margen de esa concesión a la timidez o al complejo, Puigdemont es un tipo que no se muerde la lengua. Responde al perfil de nacionalista catalán que siempre ha visto con displicencia a la inmigración que un día llegó a Cataluña, a los que se empeñan en seguir hablando castellano, alegrarse con los éxitos de la Selección o ver los canales televisivos de ámbito “estatal”. Suya es la frase de “echaremos a los invasores de Cataluña”, entendiendo como invasores a todos los que no responden a su perfil ideológico. La frase va en consonancia con otras barbaridades que se han dicho en los últimos tiempos. Josep Maria Reniu, miembro del llamado “Consejo Asesor para la Transición Nacional” de Cataluña llegó a decir en una radio, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que quienes no pagasen a la nueva Hacienda catalana “deberían marcharse de Cataluña”. No especificó cómo se “echaría” a esos catalanes de sus hogares, en caso de que no estuviesen dispuestos, ni a incumplir la ley, ni a marcharse de su tierra. Claro que la palma se la llevó la actual presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, cuando aseguró que quienes votaban a Ciudadanos o al Partido Popular no eran catalanes, no formaban parte del pueblo catalán. Desde la Segunda Guerra Mundial nadie con semejante proyección pública se había atrevido, en Europa Occidental, a decir que un determinado colectivo no pertenecía a un territorio determinado, por mucho que hubiese nacido o vivido largamente en él, en base a su orientación política.
Al margen de esa concesión a la timidez o al complejo, Puigdemont es un tipo que no se muerde la lengua. Responde al perfil de nacionalista catalán que siempre ha visto con displicencia a la inmigración que un día llegó a Cataluña, a los que se empeñan en seguir hablando castellano, alegrarse con los éxitos de la Selección o ver los canales televisivos de ámbito “estatal”. Suya es la frase de “echaremos a los invasores de Cataluña”, entendiendo como invasores a todos los que no responden a su perfil ideológico. La frase va en consonancia con otras barbaridades que se han dicho en los últimos tiempos. Josep Maria Reniu, miembro del llamado “Consejo Asesor para la Transición Nacional” de Cataluña llegó a decir en una radio, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que quienes no pagasen a la nueva Hacienda catalana “deberían marcharse de Cataluña”. No especificó cómo se “echaría” a esos catalanes de sus hogares, en caso de que no estuviesen dispuestos, ni a incumplir la ley, ni a marcharse de su tierra. Claro que la palma se la llevó la actual presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, cuando aseguró que quienes votaban a Ciudadanos o al Partido Popular no eran catalanes, no formaban parte del pueblo catalán. Desde la Segunda Guerra Mundial nadie con semejante proyección pública se había atrevido, en Europa Occidental, a decir que un determinado colectivo no pertenecía a un territorio determinado, por mucho que hubiese nacido o vivido largamente en él, en base a su orientación política.
Pues estos tipos no son cuatro iluminados. Ahora mismo, ocupan cargos vitales de las instituciones públicas y están dispuestos a utilizarlos para llevar adelante su paranoia. Cómo será la cosa que el presidente saliente, Artur Mas, tampoco se ha puesto colorado al señalar que “lo que no nos dieron las urnas, lo hemos conseguido mediante la negociación” en los despachos. Pedían urnas a todas horas, pero cuando han visto que unas nuevas elecciones podrían destruir definitivamente a Convergència y restar fuerza al bloque secesionista, han tragado con el acuerdo político que les exigían los anarquistas de la CUP. Anarquistas que, por cierto, ya no podrán negar que se han convertido en una copia bis de la acomodada Esquerra Republicana. Adiós, Bakunin.
 No se dejen confundir. Les escucharán decir que ganaron “el plebiscito”, que son más demócratas que nadie, que a progresismo no les gana ni el más progresista, que lo suyo es la “revolución de las sonrisas”… pero no es verdad. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Actúan como actúan porque no son demócratas. Su autismo social, su insistencia en ignorar al 52% de la población que se opone a la independencia como si fueran los muertos de la película “Los Otros” (se cruzan con ellos a diario, pero no les ven) se debe a un desprecio total y absoluto. No les consideran catalanes o, al menos, buenos catalanes, por lo que su opinión no cuenta. Anhelan un país homogéneo, donde esté bien definido qué es ser un buen patriota. A eso se le llama totalitarismo. También hablan de progreso, pero lo que buscan, a fin de cuentas, es reducir la “demos”, la gente con capacidad de votar sobre lo que sucede en una sociedad. Eso, en pleno siglo XXI, después de siglos intentando ganar derechos para la mujer, para los inmigrantes, para quienes profesan otra religión o tienen otro color de piel no es progreso, es recesión. La recesión de querer acotar los límites estatales a los límites lingüísticos. Su interés por adoptar a un par de castellanohablantes como mascotas electorales no hace más que confirmarlo. De nuevo, dime de qué presumes…
No se dejen confundir. Les escucharán decir que ganaron “el plebiscito”, que son más demócratas que nadie, que a progresismo no les gana ni el más progresista, que lo suyo es la “revolución de las sonrisas”… pero no es verdad. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Actúan como actúan porque no son demócratas. Su autismo social, su insistencia en ignorar al 52% de la población que se opone a la independencia como si fueran los muertos de la película “Los Otros” (se cruzan con ellos a diario, pero no les ven) se debe a un desprecio total y absoluto. No les consideran catalanes o, al menos, buenos catalanes, por lo que su opinión no cuenta. Anhelan un país homogéneo, donde esté bien definido qué es ser un buen patriota. A eso se le llama totalitarismo. También hablan de progreso, pero lo que buscan, a fin de cuentas, es reducir la “demos”, la gente con capacidad de votar sobre lo que sucede en una sociedad. Eso, en pleno siglo XXI, después de siglos intentando ganar derechos para la mujer, para los inmigrantes, para quienes profesan otra religión o tienen otro color de piel no es progreso, es recesión. La recesión de querer acotar los límites estatales a los límites lingüísticos. Su interés por adoptar a un par de castellanohablantes como mascotas electorales no hace más que confirmarlo. De nuevo, dime de qué presumes…
La noche de la última huelga general, un holandés salió a mi encuentro al comprobar que era periodista. Me comentó que no entendía cómo un país como España podía tener tantos problemas sociales y territoriales. Los holandeses, me explicó, habían pasado del europeísmo al escepticismo por el miedo que les provoca ser un país demasiado pequeño. Desde Amsterdam ven con envidia el peso territorial y demográfico de España. Nada como vivir la globalización desde un estado pequeño para darte cuenta de lo importante que es crecer, buscar alianzas y difuminar fronteras en la región europea. Aquí en cambio, estamos por “una lengua, un Estado”. Los mercados, los fondos buitre, se relamen pensando en pequeños reinos de taifa endeudados hasta las trancas completamente a su merced.
Ante este panorama, resulta curiosa la empanada de determinados sectores de la izquierda. ¿Qué fue de aquella izquierda internacionalista que tenía claro que lo importante eran los trabajadores y la gente humilde sin distinguir si eran de aquí o de allí? ¿Cuándo se nos jodió la izquierda? Posiblemente, cuando se empeñó en dar derechos a los territorios y quitárselos a los ciudadanos. Ahora algunos trabajan para que haya referéndum y garantizar que, si no es a la primera, a la segunda o la tercera venzan los nacionalistas. Entonces ya no habría capacidad para repetir otro referéndum con el que deshacer la independencia. El penalti se tiraría hasta que yo meta gol y, después, lo que se da no se quita. Tal vez entonces algunos izquierdistas que presumen de no tener bicho viviente a su izquierda se darían cuenta de que, sin Cataluña, lo que quedase de España sería un país donde el centro derecha ganaría la mayoría de las elecciones. Resten el chute de voto socialista que dio Cataluña a Zapatero o el chute podemita de las últimas elecciones, a ver qué resultado les sale. Van de intelectuales y visionarios, pero son como el mono que se esfuerza denodadamente para cortar con un serrucho la rama del árbol en que se sientan. Cuánta ignorancia y cuánta miopía travestidas de progresismo y lucidez, que, en realidad, no lo son ni por asomo. Agotador.
 Lo cierto es que no lo sabemos, y puede que ni los políticos protagonistas del embrollo lo tengan muy claro ahora mismo. Para empezar la gente a veces es caprichosa y otras tremendamente calculadora. Sólo hay que ver cómo un número importante de gente que votó a Ciudadanos en las autonómicas de Cataluña, porque se votaba en clave identitaria, en las generales se ha pasado a Podemos porque la clave era más social, asentada en el eje derecha-izquierda. Los que no querían más bipartidismo, pero soñaban con una regeneración sensata y que fortaleciera la unidad de España andan cabizbajos porque a Ciudadanos no le han salido las cuentas. En un país cainita, el centro se lo tiene que currar mucho para hacerse hueco. Si no le dejas claro a los “ex” del PP que no vas a pactar con la izquierda, malo. Si dejas que te coloquen la etiqueta de “nueva derecha”, no cuentes con los “ex” del PSOE. Y si entras al juego de ir a los platós a compartir tertulia con Pablo Iglesias, corres el riesgo de fortalecer a quien buscaba pasar por alguien más moderado para comerte la tostada en el nicho de la regeneración. Esos han sido algunos de los errores de Albert Rivera.
Lo cierto es que no lo sabemos, y puede que ni los políticos protagonistas del embrollo lo tengan muy claro ahora mismo. Para empezar la gente a veces es caprichosa y otras tremendamente calculadora. Sólo hay que ver cómo un número importante de gente que votó a Ciudadanos en las autonómicas de Cataluña, porque se votaba en clave identitaria, en las generales se ha pasado a Podemos porque la clave era más social, asentada en el eje derecha-izquierda. Los que no querían más bipartidismo, pero soñaban con una regeneración sensata y que fortaleciera la unidad de España andan cabizbajos porque a Ciudadanos no le han salido las cuentas. En un país cainita, el centro se lo tiene que currar mucho para hacerse hueco. Si no le dejas claro a los “ex” del PP que no vas a pactar con la izquierda, malo. Si dejas que te coloquen la etiqueta de “nueva derecha”, no cuentes con los “ex” del PSOE. Y si entras al juego de ir a los platós a compartir tertulia con Pablo Iglesias, corres el riesgo de fortalecer a quien buscaba pasar por alguien más moderado para comerte la tostada en el nicho de la regeneración. Esos han sido algunos de los errores de Albert Rivera. Eso es tan así que las terminales biempensantes del bipartidismo, tanto su versión conservadora como progresista, han movido ficha bajo cuerda para dar de lo lindo a los que amenazan con cambiar el panorama político. Fijaos en la intensidad que han experimentado las críticas a Ciudadanos. Albert Rivera ha pasado de ser el yerno ideal a un tipo que “se pone demasiado nervioso en los debates”, que se está “desfondado” o incluso “machista”, por haber propuesto que a las mujeres que maltraten a sus maridos les caiga el mismo castigo que a los hombres maltratadores. Como será la cosa, que El País, que llegó a poner por las nubes al nuevo partido de centro nacido en Barcelona, ahora sale en un editorial con que Ciudadanos es la nueva derecha. Lo que hay en el fondo de todo esto es el miedo al desfondamiento del PSOE. Las encuestas que manejan los que mandan apuntan a que el partido que más ha gobernado en democracia realmente se va a quedar lejos de los 100 escaños. Hay mucho miedo a lo desconocido. Los poderes de siempre están en su semáforo particular mascullando contra “lo nuevo”.
Eso es tan así que las terminales biempensantes del bipartidismo, tanto su versión conservadora como progresista, han movido ficha bajo cuerda para dar de lo lindo a los que amenazan con cambiar el panorama político. Fijaos en la intensidad que han experimentado las críticas a Ciudadanos. Albert Rivera ha pasado de ser el yerno ideal a un tipo que “se pone demasiado nervioso en los debates”, que se está “desfondado” o incluso “machista”, por haber propuesto que a las mujeres que maltraten a sus maridos les caiga el mismo castigo que a los hombres maltratadores. Como será la cosa, que El País, que llegó a poner por las nubes al nuevo partido de centro nacido en Barcelona, ahora sale en un editorial con que Ciudadanos es la nueva derecha. Lo que hay en el fondo de todo esto es el miedo al desfondamiento del PSOE. Las encuestas que manejan los que mandan apuntan a que el partido que más ha gobernado en democracia realmente se va a quedar lejos de los 100 escaños. Hay mucho miedo a lo desconocido. Los poderes de siempre están en su semáforo particular mascullando contra “lo nuevo”. años las mismas sensaciones que los niños culés de los 80. Lo que está viviendo el club que hicieron grande Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stéfano no tiene precedentes. Si prestas atención a las conversaciones de los bares, a los comentarios de la oficina y a los tics del madridismo mediático, descubres un aroma familiar que procede de la más remota infancia. Frustración, pesimismo, victimismo, manía persecutoria arbitral, falta de confianza en las propias fuerzas… todos los dejes que tenían los culés están ahora instalados en muchos madridistas de a pie. Sólo hay una cosa que les diferencia: los madridistas siguen aplaudiendo a los jugadores del Barça cuando dan un recital en el Bernabéu. Jamás se verá eso en el Camp Nou, por muy bien que juegue el Madrid.
años las mismas sensaciones que los niños culés de los 80. Lo que está viviendo el club que hicieron grande Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stéfano no tiene precedentes. Si prestas atención a las conversaciones de los bares, a los comentarios de la oficina y a los tics del madridismo mediático, descubres un aroma familiar que procede de la más remota infancia. Frustración, pesimismo, victimismo, manía persecutoria arbitral, falta de confianza en las propias fuerzas… todos los dejes que tenían los culés están ahora instalados en muchos madridistas de a pie. Sólo hay una cosa que les diferencia: los madridistas siguen aplaudiendo a los jugadores del Barça cuando dan un recital en el Bernabéu. Jamás se verá eso en el Camp Nou, por muy bien que juegue el Madrid.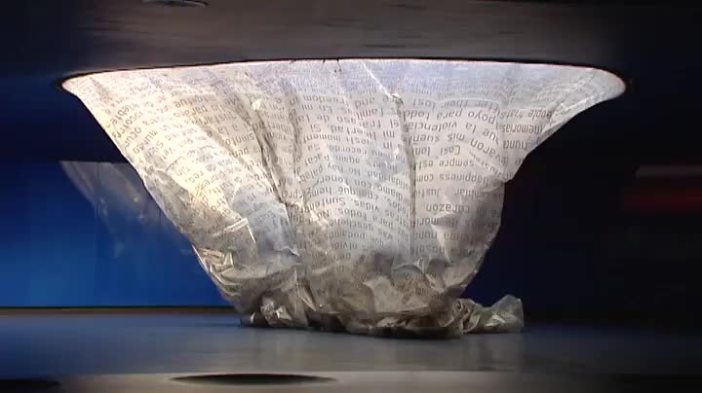 Aun así, este sábado hay mani contra la guerra. Todavía los hay que creen en el buenismo posmoderno de “vive y deja vivir”, asentados en la esperanza de que si metemos la cabeza bajo tierra, nadie se meterá con nosotros. Son como esos niños pequeños que juegan al escondite simplemente tapándose los ojos, convencidos de que si ellos no ven, los demás tampoco les ven a ellos. Escuchar a los “alcaldes del cambio” decir eso de “la violencia sólo engendra violencia” o que “esto se arregla dialogando con los yihadistas” provoca una mezcla de ternura y vergüenza ajena. Uno intenta no hacer la caricatura fácil porque, a fin de cuentas, ser caustico con alguien que está radicalmente en contra de la violencia no es lo que más te pide el cuerpo. Hay suficientes hijos de puta en el mundo a los que criticar primero. Sin embargo, la superioridad moral, incluso el asco con el que siguen mirando a los que proponen una intervención militar como parte de una estrategia integral para hacer frente al Estado Islámico da coraje.
Aun así, este sábado hay mani contra la guerra. Todavía los hay que creen en el buenismo posmoderno de “vive y deja vivir”, asentados en la esperanza de que si metemos la cabeza bajo tierra, nadie se meterá con nosotros. Son como esos niños pequeños que juegan al escondite simplemente tapándose los ojos, convencidos de que si ellos no ven, los demás tampoco les ven a ellos. Escuchar a los “alcaldes del cambio” decir eso de “la violencia sólo engendra violencia” o que “esto se arregla dialogando con los yihadistas” provoca una mezcla de ternura y vergüenza ajena. Uno intenta no hacer la caricatura fácil porque, a fin de cuentas, ser caustico con alguien que está radicalmente en contra de la violencia no es lo que más te pide el cuerpo. Hay suficientes hijos de puta en el mundo a los que criticar primero. Sin embargo, la superioridad moral, incluso el asco con el que siguen mirando a los que proponen una intervención militar como parte de una estrategia integral para hacer frente al Estado Islámico da coraje. Entonces, ¿tenemos que pedir perdón? Yo creo que nuestro principal error ha sido la arrogancia de creer que podríamos trasplantar por narices la democracia en culturas diferentes a la nuestra. Pero de ahí a sentir una especie de síndrome de Estocolmo que lleva a algunos a, prácticamente, comprender la violencia yihadista contra Occidente es demasiado. La violencia contra civiles nunca está justificada y, en materia de terrorismo, el culpable siempre es el asesino, y no la víctima. Nuevamente nos perdemos en nuestra falta de determinación, algo que nos hace terriblemente vulnerables. Un día dejamos de creer en los valores que nos marcaban un rumbo, que nos convirtieron en la vanguardia de la humanidad para dormitar en nuestra particular Belle Époque. Nos creímos el cuento del Fin de la Historia. Ya nadie nos haría daño y la vida sería un continuo disfrutar del consumo y el ocio. Nos comenzó a sobrar el sentido del honor, la cultura del esfuerzo, el sacrificio, y hasta comenzamos a reírnos o a despreciar a los militares y a todos aquellos que estuviesen dispuestos a dar la vida por los demás. En definitiva, olvidamos que tomarnos una cerveza en una terraza no es algo ordinario, sino extraordinario. Que lo más habitual es lo que pasa en otros sitios, donde no se respetan los derechos humanos. Nos creímos que nuestros privilegios venían de serie y nos volvimos estúpidamente blanditos.
Entonces, ¿tenemos que pedir perdón? Yo creo que nuestro principal error ha sido la arrogancia de creer que podríamos trasplantar por narices la democracia en culturas diferentes a la nuestra. Pero de ahí a sentir una especie de síndrome de Estocolmo que lleva a algunos a, prácticamente, comprender la violencia yihadista contra Occidente es demasiado. La violencia contra civiles nunca está justificada y, en materia de terrorismo, el culpable siempre es el asesino, y no la víctima. Nuevamente nos perdemos en nuestra falta de determinación, algo que nos hace terriblemente vulnerables. Un día dejamos de creer en los valores que nos marcaban un rumbo, que nos convirtieron en la vanguardia de la humanidad para dormitar en nuestra particular Belle Époque. Nos creímos el cuento del Fin de la Historia. Ya nadie nos haría daño y la vida sería un continuo disfrutar del consumo y el ocio. Nos comenzó a sobrar el sentido del honor, la cultura del esfuerzo, el sacrificio, y hasta comenzamos a reírnos o a despreciar a los militares y a todos aquellos que estuviesen dispuestos a dar la vida por los demás. En definitiva, olvidamos que tomarnos una cerveza en una terraza no es algo ordinario, sino extraordinario. Que lo más habitual es lo que pasa en otros sitios, donde no se respetan los derechos humanos. Nos creímos que nuestros privilegios venían de serie y nos volvimos estúpidamente blanditos.


